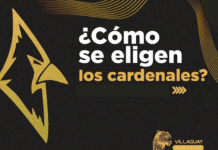El Censo Nacional 2022, que ya está en marcha en su modalidad virtual, tiene como un hecho novedoso la inclusión del relevamiento de la población afrodescendiente. Esto permitirá conocer cuántos argentinos y argentinas se reconocen como parte de esa raíz étnica, dónde están y en qué condiciones viven, cuál es su nivel de educación, cobertura de salud y relación laboral, entre otros datos. Después de dos siglos de “blanqueamiento”, llega un poco de justicia para este colectivo históricamente escondido por los organismos oficiales.
Entre Ríos, según los datos limitados que brindó el censo de hace 12 años, es una de las provincias con mayor porcentaje de afrodescendientes. Y en la actualidad, cada vez más entrerrianos y entrerrianas se reconocen como tales, aunque casi no se vean personas negras caminando por la calle.
En un país y una provincia que desde hace dos siglos han ocultado la negritud y toda su rica cultura y tradición, se espera que el censo funcione como un reconocimiento del Estado hacia esa población que todavía carga sobre sus espaldas con el peso de la esclavitud y la muerte que sufrieron sus antepasados.
Marina Crespo, referente de la agrupación Entre Afros, destaca que se trata del primer censo en que la pregunta por la afrodescendencia se incluye en el formulario general. “En 2010 estuvo, pero solo en un cuestionario ampliado que no llegó a todos los hogares y eso acotó el porcentaje que arrojó”, dice. De todas maneras, subraya que en ese momento Entre Ríos se ubicó en el tercer lugar en cuanto a porcentaje de población que se reconocía afrodescendiente sobre la población general. “Eran entre 12.000 y 15.000 afroentrerrianos y afroentrerrianas”, recuerda.
Chajarí, Gualeguaychú, Concepción del Uruguay, Concordia, Villaguay, Ingeniero Sajaroff –allí se encuentra el cementerio de Los Manecos– son algunas de las localidades desde donde se comunican con la agrupación para manifestar su identidad afrodescendiente “Van apareciendo, la gente se va animando a recordar a esas abuelas o bisabuelas o tatarabuelas, como fue en el caso mío, y comienzan a investigar sobre las propias identidades”, resume. En definitiva, supone que cuando se conozcan los resultados, se cuenten bastante más que el número sesgado que arrojó el censo de 2010.
“Blanqueamiento”
Alejandro Richard, arqueólogo e investigador del Conicet, autor junto a Daniel Schávelzon del libro El Barrio del Tambor: Arqueología histórica en espacios afro de Paraná. Excavaciones en la capilla de San Miguel Arcángel, repasa el proceso de ocultamiento de las comunidades afro a partir de lo que reflejaron los censos. “En los primeros censos nacionales de 1869 y 1895, por un lado, permearon ideas de mejoramiento racial, es decir, de blanqueamiento mediante la mezcla. De algún modo, allí la diversidad se dio no según los orígenes étnicos, sino según las nacionalidades. Esto les permitió al Estado nacional y a la historiografía que se basó en estos datos durante el siglo XX, hablar de extranjeros y nacionales”, cuenta el investigador, para develar un mecanismo que invisibilizó a los negros y las negras.
“Entonces –agrega– se habla de una gran inmigración extranjera y vemos porcentajes llamativos: por ejemplo, en Entre Ríos en algunos momentos o regiones, hay mayor porcentaje de migrantes de otros países sudamericanos, como pueden ser uruguayos o paraguayos, que de europeos”.
“Por lo tanto, al no incorporar estas categorías socio étnicas, se invisibilizó a la población tanto indígena como africana o afrodescendiente, ya que tampoco se incorporaron las categorías de color que sí se venían incorporando en censos de tradición más colonial”, remarca en diálogo con UNO.
Richard comparte que recién en 2010 se preguntó a los residentes en Argentina si se consideraban afrodescendientes, pero advierte que esto se dio de un modo no obligatorio, orientado a determinados barrios de determinados conglomerados urbanos. No obstante, casi 150.000 personas –entre nacionales y nacidas en el extranjero– se consideraron afrodescendientes.
Fuente: UNO Entre Ríos